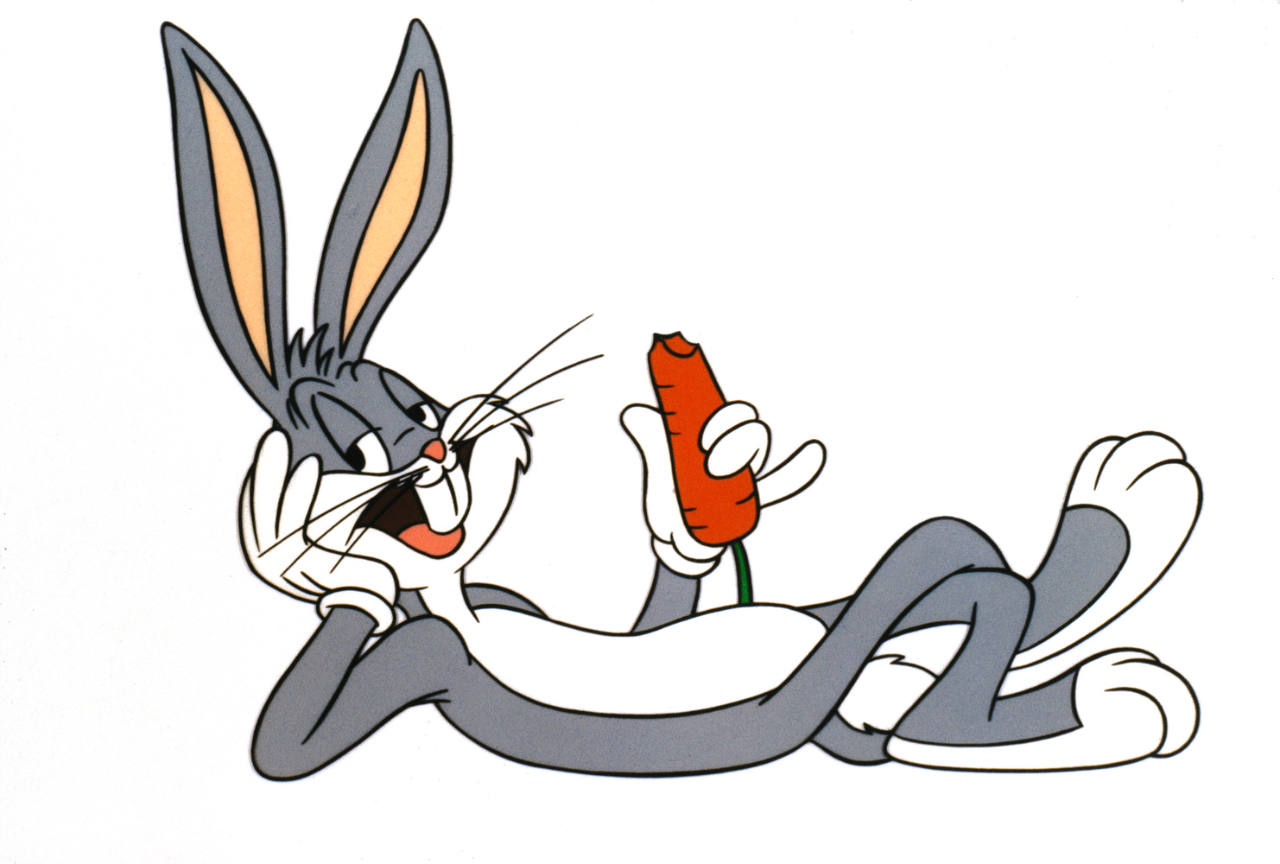
Ya todos estamos al tanto de los
sesgos cognitivos humanos que nos alejan del homo
economicus racional. Pero… ¿qué hacemos con ellos?
Para empezar, son demasiados. En
Wikipedia se listan nada menos que 165, casi una enciclopedia de fallas que nos
hace quedar bastante mal siendo que nos consideramos la especie más
inteligente. Varios se han preguntado cómo es posible que hayamos ganado la
carrera evolutiva con tanto sesgo a cuestas. Jason Collins, un economista australiano que estudia los vínculos entre
economía y evolución no cree que debamos insistir en querer “corregir” estos
supuestos errores. Al contrario, debemos reconocerlos como el conjunto natural
de capacidades que nos dejó la evolución, y que a veces nos sirven, y a veces no.
Gerd Gigerenzer, un psicólogo
alemán especializado en estos temas, va más allá y plantea que lo que para la
teoría racionalista es un pifie, pudo en realidad ser un gran acierto para nuestro
éxito evolutivo. Para él, los atajos intuitivos son muchas veces una mejor
solución que una interminable evaluación de complejas alternativas a las que
nos tienen acostumbrados los modelos económicos tradicionales. Gigerenzer
también afirma que nuestras limitaciones para comprender las probabilidades pueden
superarse simplemente si las transmitimos más intuitivamente. Pocos saben qué
significa que mañana habrá un 30% de probabilidades de lluvia, pero si
explicamos que llovió en 3 de cada 10 días con las condiciones meteorológicas que
habrá manaña, sabremos cómo decidir mejor.
En nuevos experimentos han
aparecido versiones interesantes de viejos sesgos. El economista Daniel
Gilbert, que ha estudiado en profundidad la felicidad, le encontró una vuelta
de tuerca optimista a nuestros sesgos para predecir. Según él, nuestras vidas
cambian mucho más de lo que creemos, aun cuando somos “viejos”. Creemos que a
cierta edad ya hemos definido nuestra personalidad, pero la verdad es que aun
con muchos años seguimos cambiando. Gilbert preguntó a personas de 40 años
cuánto creen que pagarían dentro de 10 años por escuchar a su banda favorita, y
la respuesta fue 130 dólares. Pero al preguntar a gente de 50 años cuánto
pagaría por ver a su banda favorita de 10 años antes, la respuesta fue apenas
80 dólares.
¿Debemos ser más optimistas
entonces? Depende. La neurocientífica Tali Sharot estudió mucho la cuestión del
optimismo y llegó a una conclusión mixta. Por un lado, pecamos de excesivamente
optimistas, especialmente con lo que nos toca de cerca. Al momento de casarnos,
nadie cree ser parte de la estadística que dice que 2 de cada 5 parejas se
divorcian. Tres de cada cuatro padres consideran que sus hijos vivirán mejor,
pero solo el 30% de la gente considera que hoy se vive mejor que en los tiempos
de nuestros abuelos. El punto es, por tanto, que creemos que las estadísticas
negativas aplican a los demás, no a nosotros. Cada vez que un fumador lee esas
horribles estadísticas de cáncer en el paquete de cigarrillos no se asusta, porque piensa que a él no le va a pasar.
Pero Sharot también encuentra que
el optimismo puede ser beneficioso. Las estadísticas dicen que los que creen que
les va a ir bien, les va mejor. Pero además, los humanos obtenemos placer al
anticipar buenos momentos. Cuando se le pregunta a la gente cuánto pagaría por
esperar para darle un beso a su celebridad preferida, el pago máximo no es para
un beso ya, sino dentro de tres días. La razón para esta especie de tasa de
descuento subjetiva negativa es que uno disfruta imaginándose y preparándose
para el gran evento. Y es la misma razón por la que la gente prefiere los
viernes, un día laborable, a los domingos, que no lo es. El secreto está
entonces en ser optimista, pero siendo consciente de que exagerar puede resultar peligroso.
Otro que descarta la eliminación
pura y llana de los sesgos y en cambio plantea que los usemos para nuestro
beneficio es Paul Bloom, un cientista cognitivo canadiense suficientemente
incorrecto como para decir que, en determinadas circunstancias, la empatía
puede ser nociva y el prejuicio conveniente. Estas emociones
humanas han sobrevivido con nosotros, y por algo debe ser, razona. El
prejuicio, por ejemplo, nos permite categorizar y nos ayuda a hacer conjeturas
útiles. Además, ser diferentes muchas veces nos pone orgullosos, como cuando resaltamos
nuestro patriotismo. Y aunque uno sea un cosmopolita convencido, seguramente
reconocerá la importancia de que su familia o sus amigos sean diferentes a los
demás. El prejuicio nos viene más “cableado” de lo que nos gustaría reconocer:
los bebés prefieren a los muñecos que tienen sus mismos gustos, e incluso
prefieren a los muñecos que castigan a los muñecos que no tienen sus
mismos gustos.
Es cierto que el prejuicio trae
consigo muchos males, como el racismo y la intolerancia. Pero no podemos
erradicarlo sin más. Bloom aboga por usar la racionalidad para limitarlo. Así
como el libro La Cabaña del Tío Tom seguramente desembocó en el fin de la
esclavitud, series como Modern Family
o Will and Grace pueden contribuir a
reducir los prejuicios sobre la elección sexual. Alguna vez Adam Smith comparó
el dolor de una masacre de miles de personas en un lugar alejado, con el
malestar personal de perder el dedo meñique. Concluyó que esto segundo es, y
seguramente seguirá siendo, mucho más traumático para cada uno de nosotros.
Esto, que es inevitable, puede sin embargo limitarse con inteligencia,
estableciendo nuevas costumbres, dictando leyes, y marcando tabúes.
Las nuevas investigaciones sobre
sesgos parecen encaminarse a concluir que su corrección lisa y llana puede ser
inútil. Que es hora de reconocerlos como parte de nuestra humanidad, y de usar
técnicas inteligentes para usarlos a nuestro favor, como personas, y como
sociedad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario